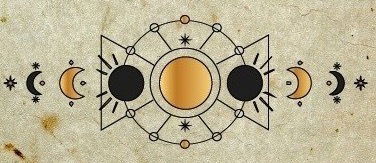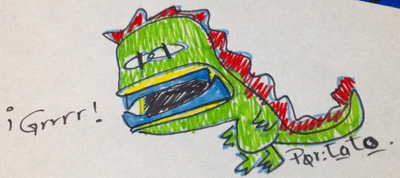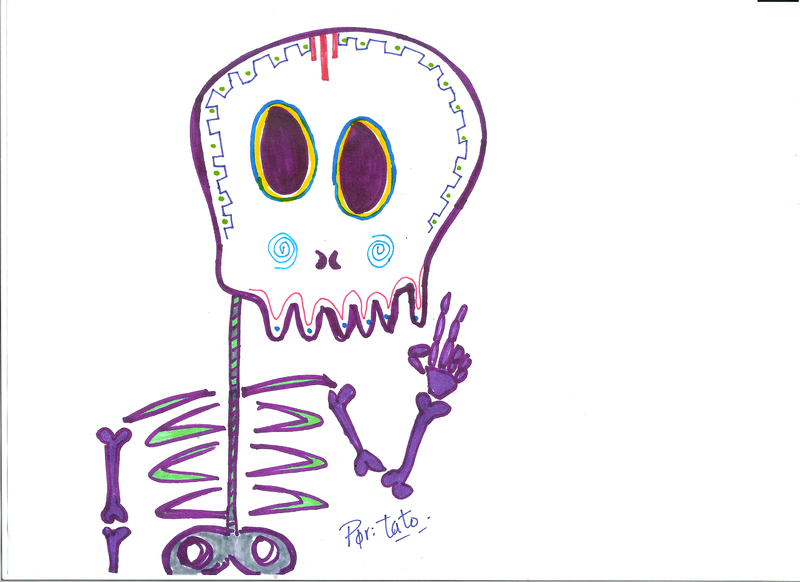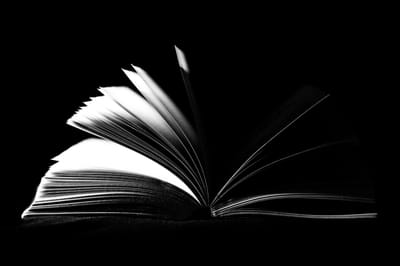A mis doce años de edad estuve a punto
de ser atropellado por una bicicleta.
Un señor cura que pasaba
me salvó con un grito: ¡cuidado!
El ciclista cayó a tierra.
El señor cura, sin detenerse, me dijo:
¿Ya vio lo que es el poder la palabra?
Ese día lo supe.
Gabriel García Márquez
En 2018 mis alumnos del Telebachillerato Comunitario de Susticacán y yo trabajamos en la edición del segundo libro producido por nuestro plantel:
¡Icho!, ¿quién dijo? Tradición oral de Susticacán, un proyecto editorial que tuvo como propósito rescatar y preservar coplas, adivinanzas, cuentos, refranes, trabalenguas y sones del municipio más pequeño y quizá el más ordenado y limpio del estado de Zacatecas, en México.
Tal iniciativa formó parte de las actividades de la asignatura de Desarrollo Comunitario, estandarte de los Telebachilleratos. Para ponerlos en perspectiva, dicho subsistema de Educación Media Superior, creado hace penas nueve años, tiene como principales características la atención a adolescentes y jóvenes de las comunidades más apartadas del país; el aprendizaje contextualizado e incluyente; así como el involucramiento activo en el devenir de las localidades donde se ubican mediante proyectos económicos, culturales, formativos y comunitarios, ente otros.
Pues bien, además de coordinar los aspectos editoriales de
¡Icho!, ¿quién dijo?…, escribí el texto de presentación, en el que puede leerse lo siguiente:
Las palabras visten, arropan, dan calor o refrescan según se necesite. También nos otorgan un lugar en el mundo, nos confieren identidad y paisanía; basta con una frase o palabreja soltada al viento para saber de dónde es quien la profiere. Las palabras nos dan certificado de procedencia.A cuatro años de la publicación de este libro sigo convencido de la potencia de las palabras, de su influencia en la vida de las personas y de las comunidades. No me refiero a las atribuciones mágicas, sanadoras o religiosas que se les han adjudicado desde tiempos inmemoriales: oraciones, ensalmos, rituales, hechizos, fórmulas de protección, etcétera. Me refiero al poder comunitario e identitario de la palabra dicha, de los relatos y los cuentos, de las leyendas y las anécdotas.
Si bien es cierto que cualquier manifestación artística es en sí misma puerta y espejo de los seres humanos en sus contextos individuales y sociales, creo que son las artes escénicas las que permiten de mejor manera la congregación de las personas: mientras que la literatura, la escultura o la fotografía se disfrutan y se aprehenden generalmente de manera individual, muchas veces en soledad, la dramaturgia, la danza o la narración oral son eminentemente sociales: uno se reúne, va al teatro o a la plaza a vivir la experiencia artística en compañía de los otros.
Dicho lo anterior, ¿cómo puede la palabra, a través de la narración oral, hacerle frente a la apabullante y creciente violencia en las comunidades y zonas urbanas de México y el resto de América Latina?, ¿ayudan en algo los proyectos y espectáculos que los narradores orales diseñamos, proponemos y presentamos a la disminución de la violencia causada por el crimen organizado o por personas que denigran, hieren, acosan y asesinan a mujeres, niños, niñas, miembros de la comunidad LGBTTTIQA+, migrantes o indígenas?
Si he de ser honesto, alguna vez lo puse en duda. Fue en alguna fecha entre 2011 y 2012 cuando una amiga y compañera del Programa Nacional Salas de Lectura me invitó a su pueblo a contar cuentos: Jiménez, del Téul, otro municipio de Zacatecas, situado muy al norte, donde todavía los burros salvajes cruzaban en mandas las calles, y la violencia causada por el narcotráfico había sentado sus reales.
Mientras recorría ranchos y barbechos terregosos me ocurrió un presentimiento: el mal hado de que mi trabajo no abonaría en nada a la comunidad. ¿De qué servía, me pregunté, ir a contar historias a niñas y niños que venían de familias sin trabajo, con el miedo atravesado en la garganta, urgidas del buen temporal, amenazadas de muerte, secuestradas en su propio pueblo? Me sentí fuera de lugar, un atrevido, un ingenuo, por no decir un sinvergüenza. Estuve seguro de que, apenas empezara a contar, los vecinos de Jiménez del Téul aparecerían para reclamarme la inutilidad de mi participación.
Mi amiga me recibió en su casa para comer; la función sería más tarde en el auditorio municipal. Mientras comía miré por la ventana y avisté en el corral trasero a un hombre vestido de botas, cinto pitiado y sombrero, el tipo de vestimenta preferido por muchos narcotraficantes. Imaginé que él, como portavoz del descontento de la comunidad, se acercaría tarde o temprano para afrentarme. Se trataba de un hermano de mi compañera y, como lo supuse, al término de la comida entró a la cocina y me miró fijamente. Pero contrario de lo que esperaba, aquél hombre estiró su mano para saludarme. "Quiero agradecerle, me dijo, porque gracias a artistas como usted que vienen a traernos cuentos u obras de teatro mis hijos pueden saber que también hay cosas amables en el mundo".
Su palabras me enseñaron dos cosas: la primera, el tamaño de mis prejuicios; la segunda, que lo que yo hacía tenía un propósito y una utilidad, que la narración oral o cualquier otra manifestación artística podría hasta cierto punto abonar a la cohesión social, a la disminución de la violencia. Quizá las historias que narré esa tarde en el auditorio municipal de Jiménez del Téul fueron más que un montón de palabras echadas al viento; quizás; sólo quizás, se trató de cuentos que detenían balas, las balas que esos niños estaban destinados a recibir o a detonar.
Ahora bien, les pido que no se malinterprete lo que acabo de expresar. Ni la narración oral ni el arte ni la cultura por sí mismas son la solución a las violencias que nos aquejan; asegurarlo sería ingenuo e irresponsable. El problema es mucho más complejo: para erradicar la violencia, para cambiar estructuras de tal andamiaje se deben implementar políticas públicas integrales dirigidas a garantizar la vida plena de todos los integrantes de la sociedad: empleos, educación, acceso a sistemas de salud dignos, impartición de justicia confiable y eficiente.
Como se lo pregunta Paola de la Vega Velastegui en su ensayo ‘Cultura de paz: de la retórica salvacionista a la alteración del mapa de posibles’, publicado en el número 5 de la Revista Gestión Cultural:
¿Es posible la paz en sociedades con profundas inequidades sociales, atravesadas en sus prácticas y relaciones por una matriz colonial racista y patriarcal? […] ¿Se puede hablar de paz cuando el Estado está ausente y debilitado y cuando en sus programas la cultura no pasa de ser una muletilla más cercana al asistencialismo que a la garantía de derechos? ¿Políticas que fomentan proyectos culturales para la paz mientras al mismo tiempo se retiran de la agenda pública otras garantías para una vida plena?En este punto de mi participación, pareciera que de repente me contradigo sobre las virtudes y bondades que les adjudiqué a la palabra y a las artes al inicio de mi texto. Sí, pero no. Si bien es cierto que la cultura no es la solución a la violencia, también es verdad que sin la cultura no se logrará la paz. El disfrute, difusión y desarrollo de las manifestaciones culturales será siempre un elemento indispensable en la ecuación.
Retomemos a Paola de la Vega Velastegui:
Las intervenciones culturales guiadas por imperativos morales pretenden adjudicar a la cultura un sentido solucionista, cuando, por el contrario, el lugar de la cultura y su potencia transformadora está en la elaboración de problemas, el trabajo con el conflicto, la contradicción permanente y las dudas.Repito entonces uno de los cuestionamientos del principio: ¿cómo puede la narración oral hacerle frente a la violencia? Dejando de lado el romanticismo de mi anécdota en Jiménez del Téul, las meras buenas intenciones de los narradores orales nunca serán suficientes si no vienen acompañadas de un trabajo serio de diagnóstico comunitario, de propuestas sustanciales que abonen en los ámbitos económico, social y político, además del cultural. Las solas historias y leyendas que conté aquella tarde no podrán detener las balas si no hay programas educativos, de salubridad, de empleo y visibilización de las minorías, de los desprotegidos, que les sirvan de escudo; los libros de tradición oral que mis alumnos compilaron se quedarán en una linda iniciativa si en sus casas falta la comida o los servicios básicos, si sus familias están resquebrajadas por la migración o la delincuencia.
Los narradores orales tenemos la responsabilidad de convertirnos en gestores culturales, promotores de proyectos de narración oral que sacudan cuando menos a una o dos de las personas que nos escuchan. Un espectáculo que no incite a la rebeldía, remueva conciencias ni genere chispa alguna entre su público no está propiciando nada, es sólo un entretenimiento. Y los narradores orales no entretenemos, provocamos.
Una noche, mientras Górgoro cenaba y charlaba con Rathä, un hombre del pueblo se presentó frente a él y lloroso le dijo: “Oh gran rey que por tu pueblo das la vida, ha llegado a la comarca una terrible loba que se come a los mancebos y las doncellas; nadie ha podido salvarlos. Tú eres el único que puede, oh gran rey, despojarnos de semejante mal”. Górgoro se levantó y siguió al hombre. Rathä iba a su diestra. Cuando llegaron a la cueva de la gran loba, Górgoro dijo que lo dejaran solo. Así lo hicieron. En la boca de la cueva el rey gritó para despertar a la bestia y lo logró; aquel animal se dejó ver en toda su inmensidad; era dos veces más grande que el castillo de la Gran Rama, pero Górgoro no se intimidó. El rey le dijo a la loba: “Eh, tú, ¿por qué vienes a mi tierra y comes sin pedir antes el don de la hospitalidad?”. La loba veía a Górgoro como una hormiga y apenas le prestó atención; antes se burló de él. Górgoro le habló una vez más, le dijo: “Eh, tú, ¿quién con su poder te ha dado el valor para venir aquí, humillarme y humillar a mi pueblo?” Pero la loba no contestó, se dio la vuelta y quiso meterse a su cueva entre bostezos; entonces Górgoro, furioso, la tomó por la cola y la jaló hasta desprenderla de su cuerpo. La loba se retorcía de dolor y aullaba. El rey de inmediato desenfundó su espada y le cortó la cabeza de un solo golpe. El cuerpo de la loba se tensaba y se movía enloquecido, y la cabeza, que yacía a unos metros del cuerpo, abría y cerraba los ojos como quien jala aire. Górgoro entonces abrió el estómago de aquella bestia maltrecha y escarbó para buscar, acaso, a aquellos que aún estuvieran vivos. Cuando entró bien adentro de ese cuerpo muerto y logró abrir el estómago vio con alegría y asombro que varios jóvenes estaban ahí. Pero no estaban como el rey hubiera esperado, los mancebos, hombres y mujeres, estaban completamente desnudos, hacían corro alrededor de una fogata, unos, y otros se perseguían en claro cortejo amoroso; tenían, además, barricas enteras de vino y comida de la más variada especie. Cuando los jóvenes vieron a su rey entrar con la espada en la diestra, con el sudor y la excitación en el rostro, supieron que todo había terminado, que aquel hermoso paraíso había sido roto por un rey valeroso. Muchos nunca le perdonaron a Górgoro su rescate; pero otros, más sensatos, dijeron: “Nada es para siempre” ⏤Fragmento de la novela
Górgoro, de Alonso Guzmán.
La narración oral también debe propiciar comunidad a través del rescate y revalorización de la memoria y la identidad cultural, entendida ésta última en palabras de José Antonio Mac Gregor en su ensayo "Identidad: esa pertenencia que se crea y que no se destruye.. sólo se transforma" como el
[...] sentido de pertenencia y diferenciación que se construye en las prácticas cotidianas y rituales de una comunidad, creando, reproduciendo y transformando una producción simbólica a través de dos grandes bloques: la acción social y los procesos de significación: actos y discursos que se desarrollan a través de la praxis entendida a la manera de Paulo Freire (1970) como el proceso permanente de reflexión y acción que los hombres realizan sobre el mundo para comprenderlo y transformarlo.
Un pueblo que sabe de dónde viene y que es capaz de identificar rasgos culturales que comparte con los demás es un pueblo empático. Y el reconocimiento del ‘otro’ como un igual, un individuo digno de derechos abonará siempre a la convivencia y a la paz. Por eso la importancia de las palabras, de los dichos y leyendas propias de una comunidad o región, esos giros del lenguaje que nos confieren paisanía.
¡Acérquense por aquí!;
¡cambio y compro,
compro y vendo,
un cuento por otro cuento!
En mi costal de remiendos
traigo cuentos, cuenticuentos,
leyendas, coplas, en fin,
cosas de los tiempos idos
—para volverse a vivir—
y cosas de los tiempos nuevos.
¿Quién me cambia..., cambio y vendo,
un cuento por otro cuento?
Antonio Ramírez Granados
Cuando me venías a ver
te peinabas a menudo;
Ahora que ya no vienes
pareces chango peludo.
Este verso no te engaña,
este verso no tiene fin,
tienes cachetes de iguana
y pelos de tacuazín.
Yo no vengo a ver si puedo
sino porque puedo vengo.
Sólo que el mar se seque
no me bañaré en sus olas.
Como dice aquella canción interpretada por Lino Luján:
Ya sabes, brother, que yo quiero a tu sister,
pero tu mother me encandiló a tu father,
We punching back con el mister por su daughter
y que me dan en todita mi gran mother.
O como decía mi abuelo Pedro Hernández:
Nosotros somos hombres de dinero, nomás que ahorita no tenemos.
También nos sirve para levantar la voz. Los cuentos siembran dudas, nos plantan frente a caminos que se bifurcan, nos molestan como esa comezón que no podemos aliviar, crean sinergias. Lo que no deben hacer es moralizar, ni “instruir”, mucho menos adoctrinar. Recuerdo una ocasión en que fui invitado a contar a una preparatoria. Al llegar, la directora del plantel me dijo: “Le encargo que les cuente historias con valores, que tengan moraleja para que entiendan cómo deben comportarse”. La maestra era una de esas personas que no pueden ver a la literatura sino como una herramienta de control, de homogeneización de los estudiantes. Traté de explicarle mi opinión, pero desistí cuando me di cuenta de que no podría o querría entenderla. En lugar de eso procuré narrar historias de desacato, de libertades; conté de amores imposibles, de búsquedas, de levantamientos.
En tiempos de violencia y falta de empatía humana, el sentido de identidad y de pertenencia, la inclusión, la tolerancia y la inconformidad que las palabras pueden generar entre los habitantes de un pueblo se torna, a un tiempo, trascendental y urgente. La narración oral puede, desde su trinchera, aportar lo suyo en el anhelado paso de una cultura de violencia a una cultura de paz. No, no es la panacea, pero sí una brecha transitable en los múltiples caminos para lograrlo.
Que las palabras de nuestros padres y abuelos, nos cobijen.
Andrés Briseño Hernández
La Ceiba, Atlántida, Honduras, 22 de septiembre de 2022